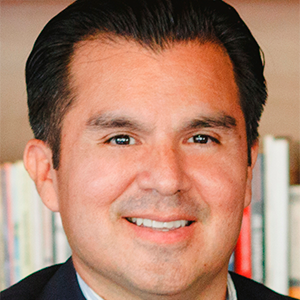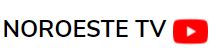El poder no reside en la información, sino en quienes controlan su flujo y toman decisiones a partir de ella. Esta distinción es fundamental para entender el momento que atraviesa México. Con la reciente reforma a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, el Estado podrá acceder a información altamente sensible: datos financieros, historial médico, ubicación en tiempo real, e incluso información biométrica de millones de ciudadanos. El objetivo es mejorar las capacidades para combatir la delincuencia, pero los riesgos de abuso, uso político o vigilancia sin control democrático son evidentes y deben discutirse abiertamente.
La ley, que ya ha sido remitida para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, fue impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Establece que autoridades de seguridad pública podrán obtener y concentrar datos personales de los ciudadanos mediante plataformas tecnológicas, siguiendo ciertos procedimientos. El problema es que estos procedimientos aún no cuentan con mecanismos robustos de control, auditoría o rendición de cuentas ciudadana. En la práctica, estamos ante una expansión legal del poder de vigilancia del Estado, sin las garantías necesarias para proteger libertades fundamentales.
El antecedente más cercano que ilustra los peligros de este modelo es el caso de Cambridge Analytica. Millones de perfiles fueron usados para manipular votantes a través de publicidad personalizada, segmentada con base en rasgos psicológicos detectados por algoritmos. Fue una interferencia en procesos electorales masivos, sin que los ciudadanos lo supieran. La información ya no es solo herramienta de análisis: es una vía para moldear decisiones, emociones y comportamientos.
La inteligencia artificial amplifica este fenómeno. Hoy, plataformas digitales recogen nuestros hábitos, tiempo de uso, ubicación y emociones -todo para predecir y condicionar nuestras decisiones. Algoritmos que priorizan contenido polarizante dominan las redes sociales, generando burbujas ideológicas y reacciones emocionales intensas. A eso se suma la publicidad hiperpersonalizada, que explota vulnerabilidades psicológicas para inducir consumo o adhesión a narrativas específicas.
Vale la pena preguntarse: si empresas privadas con acceso parcial a nuestros datos ya influyen sobre nuestras decisiones cotidianas, ¿qué podría hacer un Estado con acceso irrestricto a nuestros historiales médicos, financieros y digitales? ¿Y quién decidirá cómo usar esa información? El ciudadano común no será quien determine los objetivos del sistema. Ahí radica el verdadero desequilibrio.
En Sinaloa, la urgencia por frenar la violencia ha llevado a normalizar ciertas medidas extraordinarias. Pero el dolor colectivo no debe justificar concesiones que debiliten nuestras libertades civiles. La historia reciente nos ha enseñado que el abuso de poder no es una hipótesis lejana. La corrupción institucional que sufrimos durante décadas se alimentó, precisamente, de estructuras sin vigilancia ni contrapesos efectivos.
Por ello, esta reforma debe ir acompañada de condiciones mínimas para no convertirse en una herramienta de vigilancia discrecional. Se requiere la creación de órganos ciudadanos independientes que auditen el uso gubernamental de los datos.
Además, la ciudadanía debe estar involucrada en el diseño y monitoreo de estas políticas. La privacidad no es una concesión del Estado: es un derecho. Las decisiones sobre qué datos se recopilan, cómo se almacenan y con qué fines se utilizan deben formar parte del debate público. En un sistema democrático, la seguridad no puede construirse sacrificando las libertades que le dan sentido.
La inteligencia artificial es comparable al caballo de Troya: llega con promesas de eficiencia y solución, pero sin regulación adecuada, puede transformarse en un instrumento de control masivo. Como bien plantea Yuval Noah Harari en Nexus, la información no es poder por sí misma; lo es la capacidad de construir redes, definir narrativas y establecer jerarquías a partir de ella. Esas redes pueden ser usadas para cooperación o para opresión. Todo depende de quién las controle y bajo qué reglas.
Por ahora, poco o nada se ha discutido este tema en foros abiertos. Si no se crea un sistema de contrapesos claro, terminaremos entregando más poder del que la democracia puede tolerar. No estamos en contra de mejorar la seguridad. Pero sí de hacerlo a costa de principios fundamentales como la privacidad, la libertad y la presunción de inocencia.
La paz es una construcción colectiva, no un decreto. Solo si participamos activamente en el diseño de estas políticas lograremos un equilibrio real entre seguridad y derechos. No se trata de elegir entre libertad o protección. Se trata de conquistar ambas.