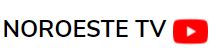Más allá de la condición de víctima: nuevas metodologías y aproximaciones al estudio de las mujeres en el crimen organizado
Conocimiento aplicado sobre la violencia criminal y de la construcción de la paz desde el Colegio de México
@SViolenciayPaz
@elcolmex
Animal Político / @Pajaropolitico
Recuerdo con claridad cómo en una clase de la universidad nos pidieron describir a la guerrilla, a los grupos criminales y al ejército. La mayoría pensó que la pregunta tenía por propósito identificar prejuicios de raza o clase y en consecuencia todas nuestras participaciones giraron en torno a eso. Nadie habló de mujeres.
Cuando hablamos de crimen organizado, ¿en quiénes pensamos? Nombres como el de Griselda Blanco, Lola La Chata o Enedina Arellano Félix, si bien pueden surgir en el imaginario, son percibidos como casos anómalos.
La mujer es madre, hija, esposa y abuela. Existe en función de su relación con los hombres y nada más. Su figura abnegada y beatificada es instintivamente asociada al de víctima, no al de victimaria. Sin embargo, aquellos nombres no son excepciones, ni tampoco la regla, son casos paradigmáticos de un fenómeno históricamente negado: la participación activa de las mujeres en el crimen organizado.
En los últimos años se ha empezado a prestar importancia a este fenómeno, al menos desde la academia y el periodismo, ambos en manos de mujeres. El presente texto forma parte de una incipiente investigación que presenta las dificultades conceptuales de su estudio, los principales hallazgos de investigaciones recientes y esboza posibilidades para su estudio.
Para estudiar la participación femenina en el crimen organizado es necesario cuestionar la dicotomía víctima / victimario.
A diferencia de la acepción latina de víctima, que apela a la ofrenda o sacrificio, y en consecuencia estaba relacionada con lo sacro y oculto, la víctima actual es visible, incluso sobreexpuesta. La víctima contemporánea, en palabras de Eliacheff y Larivière, “emerge de la masa debido a su sufrimiento, brillando por su inocencia”. El resultado: la víctima es un ente heroico, ejemplar e intachable.
El victimario por su parte, desde la visión foucaultiana, es un (anti)ejemplo. Siempre ha sido visible, pues su exposición sirve para disuadir y demostrar el poder de quien lo castiga. Su significado se empalma con dos significantes más: verdugo y culpable. De origen, victimario era aquel que “sujetaba a las víctimas al ara y las sujetaba en el acto del sacrificio”. Tardíamente se incorpora a los diccionarios la acepción penal de victimario como homicida.
No obstante, víctima y victimario se traslapan. Sin embargo, la víctima sigue siendo entendida como un sujeto monolítico y moral. Desde la historiografía, tal posición ha propiciado que la experiencia de la violencia sea entendida a partir de las vivencias de las víctimas y, en menor medida, de los victimarios. Esto no es inherentemente en detrimento de la construcción de la memoria histórica. Sin embargo, corre el riesgo de dejar fuera a incontables personas cuyas vivencias no se acoplan a las esperadas por una víctima o victimario.
La mujer es víctima por excelencia, pocos esperan que actúe mal. Cuando desvía su actuar, hay dos posibilidades: se puede realizar una apología de su comportamiento a partir de la situación de violencia de género que toda mujer experimenta, en mayor o menor medida, en un mundo patriarcal; o se le puede juzgar con mayor severidad, como mujer antinatural, traidora de su propio sexo que renuncia a su naturaleza dócil y gentil -piadosa- para cometer los actos más atroces.
En entonces que el estudio de la mujer dentro de los grupos criminales debe escapar de la dicotomía víctima / victimario y comprender las connotaciones excluyentes de ambos términos para elaborar explicaciones al fenómeno que salgan de los arquetipos. Esto sobre todo es importante al realizar trabajo de campo; tal vez valga la pena abandonar las categorías penales y emplear las periodísticas: las fuentes, no las víctimas.
La participación de la mujer en las organizaciones criminales no es un fenómeno nuevo. La Camorra italiana ha contado históricamente con la participación de las mujeres, sobre todo visibles cuando asumen roles de liderazgo tras el encarcelamiento o incapacitación de sus contrapartes masculinos. En América Latina, suelen encargase de tareas logísticas, reclutamiento y coordinación. Hacen uso de sus relaciones interpersonales y conocimiento local para actuar como reclutadoras y facilitadoras.
En las últimas décadas se ha recabado evidencia que apunta a un aumento de la participación de las mujeres en estas organizaciones, así como un aumento de la importancia de su rol en las mismas. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 registra un aumento del 214 por ciento de mujeres procesadas por delitos relacionados con el crimen organizado de 2016 a 2021.
Se han elaborado distintas explicaciones de este aumento. La primera establece que su reclutamiento responde a un mecanismo para sustituir la salida -por muerte, encarcelamiento o incapacidad- de elementos masculinos. La segunda asocia la diversificación de los mercados ilegales del crimen organizado al aumento de oportunidades para el involucramiento de las mujeres. La tercera explicación atiende al aprovechamiento de los estereotipos de género: la concepción de la criminalidad como actividad inherentemente masculina ofrece una ventaja a las mujeres para participar en la organización sin ser identificadas por las autoridades. Además, la socialización femenina crea sujetos que actúan con mayor cautela, emplean la violencia de forma menos impulsiva, poseen habilidades para negociar acuerdos y mantener la cohesión de la organización.
Aunado a esto, se ha observado a nivel internacional que la llegada de mujeres a posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones criminales deriva en el reclutamiento de más mujeres, lo que apunta a una posibilidad de modificar las estructuras criminales desde el interior.
Estas explicaciones dan cuenta de los incentivos de las organizaciones criminales para reclutar mujeres, pero las mujeres también tienen incentivos para involucrarse. Existen tres grandes incentivos personales para participar en las actividades del crimen organizado. Primero, para obtener una forma de protección que el Estado y el sistema judicial no logran proporcionar. Segundo, como estrategia de supervivencia y un medio para ejercer poder en un contexto de violencia de género. Tercero, como salida económica frente a situaciones de pobreza, en las que la ganancia económica es una oportunidad para emanciparse del control masculino y proveer a sus familias.
No obstante, estas explicaciones requieren de mayor sustento. No existe una explicación única al aumento de la participación de la mujer en el crimen organizado. Las respuestas son multicausales y están atadas a coordenadas temporales y geográficas específicas. No podemos afirmar que todas las mujeres en el crimen organizado están ahí por falta de oportunidades o por ser víctimas directas de violencia criminal o estatal. ¿Qué porcentaje de las mujeres en el crimen organizado proviene de entornos económicos precarios? ¿Cuántas han sido víctimas de violencia intrafamiliar o de género? ¿Qué porcentaje de víctimas de violencia intrafamiliar o de género participa en estas organizaciones? Podemos trazar correlaciones, pero no causalidades. Falta información, faltan datos.
de investigación
Lo que sabemos de estas mujeres proviene, en gran medida, de las encuestas del INEGI y entrevistas realizadas a mujeres en situación de cárcel por delitos relacionados al crimen organizado. Asimismo, se emplean casos emblemáticos como el de Emma Coronel Aispuro, Sandra Ávila Beltrán o Ignacia Jasso. No obstante, es pertinente realizar investigaciones más allá de los mitos y de las generalidades.
Sabemos, por el trabajo de International Crisis Group, que las mujeres involucradas con el crimen organizado en México suelen entrar al negocio por sus relaciones personales -específicamente románticas- o por frecuentar espacios de tráfico o consumo de drogas. También sabemos que la mayoría proviene de hogares disfuncionales y han sido víctimas de algún tipo de violencia de género. Y sabemos que desempeñan infinidad de labores: ladronas de autos, tenderas, checadoras, sicarias, coordinadoras logísticas y jefas de grupo.
¿Qué nos falta? La violencia no tiene una misma cara, cambia según el tiempo y el lugar. Para tener una comprensión más útil de este fenómeno en aumento, es necesaria la realización de estudios comparativos que se propongan hallar las diferencias y tendencias generacionales, territoriales y socioeconómicas en el reclutamiento de mujeres de los cárteles.
Para esto, la realización de entrevistas con mujeres privadas de su libertad sigue siendo la mejor alternativa por su factibilidad, pero deben contextualizarse. Se necesita conocer la historia de la participación de la mujer en la organización a la que pertenecen, el punto de vista de su familia, la relación de la iconografía del cártel con el sujeto femenino y analizar los delitos por el que son perseguidas, y demás categorías. La premisa central detrás de la metodología debe ser que toda dinámica está arraigada temporal y geográficamente.
El crimen organizado, o los mercados ilícitos, difícilmente dejarán de existir. No obstante, sabemos que no necesariamente son violentos. Como refleja el historiador Benjamin Smith en su libro The Dope, muchas veces la violencia es producto de la competencia dentro del mismo Estado por controlar sus rentas. Comprender la participación de las mujeres dentro de las organizaciones criminales es una pieza clave en el rompecabezas para desescalar la crisis de violencia en el País. Tal vez la pregunta que debe hacerse la academia no es ¿cómo evitar que las mujeres sean reclutadas? Si no, ¿qué tan resiliente es la socialización femenina para evitar que las mujeres ejerzan violencia desenfrenada o impulsiva? ¿Podemos construir políticas públicas, políticas de seguridad, que impulsen liderazgos femeninos frente a las organizaciones criminales? ¿Es una estrategia prometedora o un pensamiento deseoso basado en prejuicios y arquetipos? No sabemos, pero debemos terminar de comprender cómo y por qué se involucran las mujeres en estos mercados, cómo cambian ellas y sus organizaciones.
Estudiar la participación de las mujeres en el crimen organizado permite:
1. Analizar las dinámicas del crimen organizado, destacando cómo el género influye en las jerarquías, estrategias y operaciones.
2. Diseño de intervenciones gubernamentales efectivas. En un contexto en que la política de seguridad está abocada a la atención de las causas, se necesitan diagnósticos locales, temporales y generacionales para crear programas sociales focalizados y evaluables.
3. Entender si -y cómo- las relaciones de género pueden trasformar las estructuras criminales.
–
La autora es Arantxa Ibarrola, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y egresada del Diplomado sobre Violencia y Paz, Generación 2024 del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.
-
Conocimiento aplicado sobre la violencia criminal y de la construcción de la paz desde el Colegio de México
@SViolenciayPaz
@elcolmex
Animal Político / @Pajaropolitico