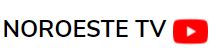"Acaba de morir el historiador inglés Tony Judt; sus reflexiones sobre el Siglo 21 son dignas de ser analizadas para no repetir los errores del pasado"
Jaime Félix Pico
El presente a la luz del pasado reciente
Tony Judt. Pensamiento en grande, ideas de horizonte extenso, son de las cosas que se echan de menos en la política actual en México y muchas otras partes. Sin ideas para interpretarlos, los datos son mera acumulación. Sin grandes interpretaciones del pasado y del presente, no se puede diseñar el mejor futuro posible. De ahí que cuando una persona de ideas amplias desaparece, se pierde una brújula que a todos servía.
El viernes 6 murió en Nueva York, a los 62 años, el historiador británico Tony Judt, residente de tiempo atrás en Estados Unidos. Su deceso no debió sorprender a los que lo conocían pues padecía una enfermedad incurable. Es de notar que hasta el final se mantuvo lúcido y escribiendo en torno a su visión del mundo contemporáneo; una visión socialdemócrata que le colocó del lado de los insatisfechos, actitud que no es hoy común en el mundo académico norteamericano, donde él estaba inmerso como responsable de un instituto de estudios europeos.
Para los no especialistas en historia europea de la segunda postguerra mundial, lo importante de la obra de Judt son justamente esas reflexiones que van más allá de su campo de especialidad y abordan la naturaleza de los grandes procesos sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo y que están publicadas en sendas colecciones de ensayos: Reappraisals. Reflections on the Forgotten Twentieth Century (Penguin, 2008) y en Ill Fares the Land, (Penguin, 2010).
Las Grandes Ideas. En principio, lo común es interesarse y apasionarse por las cosas o por las personas pero sólo una minoría es la que se propone y puede invertir productivamente su energía vital en el mundo de las ideas. Judt es un ejemplo interesante de esto último.
En las ciencias exactas, según argumentó hace tiempo Thomas Khun, La estructura de la revoluciones científicas, (Fondo de Cultura Económica, 1971), las grandes contribuciones suelen hacerlas los científicos jóvenes, pues son ellos los que, por tener poco que perder, se atreven a romper con las ortodoxias dominantes.
En las ciencias sociales no suele ocurrir lo mismo. Sus practicantes deben invertir primero largo tiempo en adentrarse en su disciplina mediante el estudio de problemáticas muy concretas y delimitadas, en el caso de nuestro autor, la historia del socialismo y de los intelectuales franceses, para luego abordar temas mayores, él lo hizo con la historia de Europa en la posguerra.
Finalmente, algunos pocos, en su madurez y montados sobre la experiencia ya acumulada, se lanzan al mundo de las grandes ideas, de las interpretaciones de envergadura y de lo nuevo. A esa etapa había llegado Judt cuando, ya convertido en intelectual público, lo alcanzó la muerte.
Sería una sinrazón intentar aquí hacer justicia a esa visión política que despertó tanto admiración como rechazo intenso entre sus lectores, un ejemplo son los más de 130 comentarios sobre Judt que se encuentran en ArtsBeat blog de The New York Times del 7 de agosto, pero vale la pena enumerar someramente algunos de esos puntos como forma de invitar al lector a profundizar por sí mismo en los temas.
Nada es Enteramente Nuevo. El punto de partida de Judt es tajante pero no único: tras la caída del Muro de Berlín, la disolución de la URSS y el triunfo del neoliberalismo, conviene aprovechar la experiencia europea del siglo pasado para entender la agenda de nuestro tiempo, marcada por el predominio de Estados Unidos.
Antes de 1945, Europa glorificaba la guerra como medio de alcanzar los grandes objetivos nacionales. Tras las decenas de millones de caídos en las dos guerras mundiales, ese sentimiento de haber peleado "guerras buenas" y que, por tanto, es posible seguir insistiendo en que "la guerra funciona" como instrumento al servicio del interés nacional y mundial ya no se encuentra vivo y dominando en los países desarrollados salvo por el caso norteamericano.
En Estados Unidos, los neoconservadores han calificado a los europeos actuales de preferir vivir bajo el signo de Venus en tanto que ellos, los norteamericanos, prefieren el sacrificio de hacerlo bajo el más masculino de Marte, el de la violencia justa.
Judt explora las razones históricas, pero sobre todo las implicaciones actuales, de este tipo de visión, para concluir que sí las lecciones que pueden sacarse de la experiencia europea hubieran prevalecido, Estados Unidos no estarían hoy metido en el desastre de Iraq ni en ese callejón sin salida que es Afganistán.
Pero el tema del Estado es donde Judt ofrece sus interpretaciones más sofisticadas. El siglo pasado proporciona dos experiencias contrastantes en relación a los efectos del notable aumento en las áreas de acción del Estado: por un lado las de los regímenes totalitarios de izquierda y derecha, el soviético y el nacionalsocialista alemán, y por otro los de corte benefactor, a Judt le parece mejor el término de "Estado proveedor", cuyo ejemplo más interesante se tiene en los Estados Unidos del New Deal de Franklin D. Roosevelt, que asumió nuevas y complicadas responsabilidades sociales para evitar que las tensiones generadas por los ciclos de auge y recesión del capitalismo desembocaran en la crisis final del sistema económico y de la democracia en ese País.
En vísperas del triunfo norteamericano en la Guerra Fría y aún más a partir de ese triunfo, cuando en Estados Unidos, Francis Fukuyama propuso asumir que se había arribado a "el fin de la historia" y que la humanidad entraba en una etapa fundamentalmente nueva dominada por el mercado y la democracia liberal, se ha procedido a desmantelar partes del Estado en aras de la supuesta eficacia del mercado. Sin embargo, la consecuencia no ha sido lograr "el balance ideal entre eficacia y libertad" como vaticinaron los proponentes del "Estado mínimo", sino crear un gran problema económico y social.
Para Judt, la experiencia del siglo pasado muestra que si por un lado se puede llegar a tener "mucho Estado" con consecuencias muy negativas para la libertad, también se puede obtener un resultado socialmente injusto si se tiene poco Estado.
El examen del pasado reciente permite constatar como el "mucho Estado" se transformó en ciertos casos una máquina monstruosa o ineficiente o ambas cosas, pero también puede probar en otros casos sus éxitos a favor de las clases y grupos menos beneficiados por el mercado. Judt argumenta con pasión e inteligencia que hoy el Estado es necesario, insustituible, para neutralizar los excesos del "mercado real", de ese con monopolios, corrupción y sin sentido de la equidad, la justicia y el exceso. Los traumas producidos en el pasado por la inseguridad e inestabilidad masivas y que hoy amenazan con repetirse, han probado su potencial como incubadoras de desenlaces catastróficos.
Las democracias neoliberales donde las decisiones sobre política económica ya las toman cada vez menos los políticos y más actores que se presentan a sí mismos como "no políticos" y sí muy "economicistas", como pueden ser los bancos centrales, las organizaciones financieras internacionales o las corporaciones transnacionales, corren el riesgo de dejar de ser democracias. Y es que si a los ciudadanos ya no se les presentan auténticas alternativas políticas, entonces el corazón de la democracia dejará de latir. En esas condiciones se abre la puerta a soluciones que nacen de la frustración y del miedo, y que suelen ser catastróficas.
Al final, lo que advierte Judt, es que la cortedad de miras de quienes triunfaron en la Guerra Fría les ha llevado a propiciar situaciones donde se ha desprotegido a quienes antes estaban medianamente amparados por el Estado. Esos líderes conservadores suponen que el marxismo fue la última "gran narrativa de la revolución". Sin embargo, los dados cargados a favor del gran capital están creando condiciones para que pueda surgir otra "gran narrativa" no democrática. En Europa se tiene conciencia de esa posibilidad pero pareciera, según Judt, que en Estados Unidos no; ahí se actúa como si el presente o futuro no tuvieran precedentes, pero obviamente el pasado tiene mucho que enseñar a los norteamericanos y a todos.
La victoria del capital y de su lógica puede ser temporal. Por el bien general, lo prudente es buscar un compromiso efectivo entre la maximización de la riqueza privada y la minimización de la fricción social. Encontrarlo requiere conocimiento, sensibilidad, inteligencia y voluntad. Hoy nadie tiene derecho a ser tan irresponsable como para creer que, efectivamente, con el fin de la Guerra Fría la "mano invisible" del mercado le ha quitado al Estado y a la política la responsabilidad de insistir en la búsqueda racional de la equidad y la justicia.