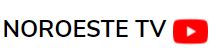"El ´águila mocha´, es un buen resumen de lo que ha ocurrido con la imagen de la patria: no se le entendió, se le mutiló, se le mal usó y terminó por perder mucha de la fuerza simbólica que alguna vez tuvo"
Jaime Félix Pico
Un pesimismo ilustrado La evanescencia de una imagen y de una idea._Para algunos el asunto podría parecer trivial, pero no lo es. Según uno de nuestro mejores historiadores, Enrique Florescano, la imagen visual e imaginaria que los mexicanos tenemos de la patria comenzó a deslavarse en los 1950 no obstante estar bien pintada en los muros de edificios públicos, en calendarios, en almanaques o en la portada de los libros de texto. Y este proceso de pérdida no ha cesado al punto que hoy, en México, puede hablarse de una "evanescencia y colapso de las imágenes de patria y nación". Y si las imágenes se pierden ¿lo mismo ocurre con el contenido?, para Florescano la respuesta es afirmativa, de ahí lo sustantivo del tema. El colapso al que hace referencia el historiador veracruzano no es más que resultado, uno de varios, de un gran fracaso de las instituciones y de la clase políticas mexicanas por mantener vigente el contenido de las nociones de patria y de nación. Es el fracaso por dar forma a un proyecto nacional que revitalizara las herencias recibidas de los dos siglos pasados. Esas herencias, pese a sus muchos defectos y contradicciones, funcionaron por un tiempo como fuente de inspiración y solidaridad colectiva, pero ese ya no es hoy el caso. El logotipo del actual gobierno, la llamada "águila mocha", es un buen resumen de lo que ha ocurrido con la imagen de la patria: no se le entendió, se le mutiló, se le mal usó y terminó por perder mucha de la fuerza simbólica que alguna vez tuvo. Los datos duros._ Los que corren no son tiempos propicios para el optimismo en México. Desde luego que la actual coyuntura no es la primera en que, como conjunto nacional, los mexicanos encontramos difícil proyectar un futuro colectivo promisorio, base insustituible de un optimismo sano y sustentable. Para ser optimista hay que creer y demostrar que, de cara al futuro, los aspectos adversos de nuestra realidad tienen menos posibilidades de moldear el porvenir que los positivos. El problema hoy es que un buen número de los "datos duros" que dan forma al México actual, crecimiento del producto interno bruto, cálculos sobre el costo y penetración de la corrupción, creación de empleo, productividad, competitividad, inseguridad, contaminación, etc. no caen del lado positivo, tampoco las actitudes de los responsables de la dirección política y cultural del país. Las autoridades, naturalmente, insisten en un discurso optimista. El problema es que en otras épocas históricas la realidad facilitó que ese discurso oficial fuera más o menos aceptado o al menos tolerado por la sociedad mexicana, pero hoy ya no. Y sin convicción es difícil, por no decir que imposible, ganar el futuro. El auge de la idea de la Patria._ En su más reciente ensayo de gran interpretación histórica de Florescano, y que esta por aparecer bajo el título de Imágenes de la Patria a través de los siglos, el autor rastrea el desarrollo y evolución de las ideas, proyectos e imágenes visuales, poéticas o musicales que desde las elites políticas y culturales se han creado para dar cohesión a la comunidad política que hoy es México. La obra dibuja bien los rasgos centrales de las diversas imágenes que más o menos han hecho visible una idea difícil de conceptuar, la de Patria, pero sin la cual no es posible despertar el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. Para propósito de entender lo que hoy se supone que esta en problemas, es importante acompañar a Florescano en la descripción del desarrollo y auge de la idea de patria y de comunidad nacional moderna. El punto de partida es el proyecto liberal que se impuso de manera definitiva sobre el conservador al final del Siglo 19. Las obras de interpretación histórica de Vicente Riva Palacio y Justo Sierra dieron forma a una visión evolutiva del desarrollo mexicano, una donde la independencia de España y el triunfo sobre los intereses y visión retrógrados de la Iglesia Católica en la guerra de Reforma, abrieron la puerta al progreso y la modernización económica, política, social y cultural del país bajo la dirección resuelta de un Estado laico y liberal. Fuera del "establecimiento" porfirista, José Guadalupe Posada le dio forma y rostro popular a la mujer que encarnaba la patria mexicana en su ascenso a la modernidad y la felicidad colectivas, y Ramón López Velarde le puso un contenido provinciano y un tono recogido y amoroso a una patria cuyos hijos vivían, mayormente, en el campo. La Revolución de 1910 hizo desespera a más de uno. Antonio Caso, por ejemplo, se lamento entonces de "un país en el que la barbarie cunde como quizá nunca ha cundido en nuestra historia". No pasó mucho tiempo antes de que resurgiera la visión optimista, ferozmente optimista y nacionalista. Con mucha razón Enrique Florescano centra su análisis de ese momento en la figura y obra de José Vasconcelos. Es por la vía de la educación de las masas campesinas e indígenas que el nuevo Estado va a augurar un gran futuro para la "raza cósmica" del México mestizo. La cultura de la violencia captada por la cámara de fotografía o de cine lo mismo que por los muros pintados o por el gravado, se legitima como forjadora de una justicia futura que permitirá que, ahora, si, la patria sea de todos: del campesino mestizo o indígena, del obrero, del soldado, del burócrata y del maestro. Manuel Gamio no tuvo duda que la patria se podía forjar mediante la fusión de las razas, de sus manifestaciones culturales, la unificación lingüística y el "equilibrio económico" entre las clases. La mezcla de nacionalismo con elementos de marxismo hizo entonces del optimismo, en particular en la clase política, la clave para visualizar el futuro. Florescano subraya el proceso de construcción cultural del nacionalismo, aunque quizá no pone suficiente énfasis en uno de los milagros político culturales de la época: el que no obstante el enorme peso de Estados Unidos el "siglo americano" se había iniciado con la victoria sobre España en 1898 y reforzado con la victoria en la I Guerra Mundial, las clases dirigentes mexicanas tuvieran la suficiente confianza en sí mismas y en el país, como para imaginar la posibilidad de un México independiente, seguro de sus valores, sin temor al vecino gigante, al cual retaron repetidas veces, en particular en el sexenio del General Lázaro Cárdenas con las expropiaciones de tierras y petróleo y próspero. Desde luego que en esos años México, objetivamente, seguía siendo un país pobre, pero también uno donde Diego Rivera se atrevió a encapsular la historia universal de México "desde su pasado remoto hasta su futuro predecible" en la escalera del Palacio Nacional. Había pocos recursos materiales, pero sobraba patria y seguridad en el futuro de una sociedad multiétnica. Una patria cada vez más difícil de asir, que se esfuma._ Desde luego que nunca hubo una sola visión de la patria. Había la dominante, la difundida por el nuevo régimen con los muralistas como sus propagandistas más entusiastas y completos, pero había otras: las de los católicos militantes, la de los comunistas, la del ciudadano común, etcétera. El conflicto no descarriló entonces el proyecto. El optimismo oficial siempre tuvo sus críticos. La literatura, por ejemplo, sembró la duda en torno a la bondad de las raíces y de las consecuencias de la revolución, desde Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán hasta Carlos Fuentes. Tras la Segunda Guerra, dos científicos sociales, Daniel Cosío Villegas y Jesús Silva Herzog, alertaron sobre la desviación y corrupción del generoso proyecto original. Las voces dominantes en la música, el teatro, el cine, la escuela, eran las propias de un nacionalismo que seguía muy confiado en sus posibilidades de dominar el futuro. A ojos de Florescano, como a los de muchos otros, 1968 resultó un momento determinante, un reto que no fue superado. La curva del optimismo nacionalista y patriota oficial tuvo ahí un punto de inflexión definitivo. Entre los muchos y diversos registros del cambio, el que se encuentra en la obra de Octavio Paz como resultado de la tragedia de la Plaza de las Tres Culturas, es de los más significativos. En el México profundo de Guillermo Bonfil en lucha secular con el "México imaginario" habitado por las elites dirigentes, se tiene uno de los más radicales. A raíz del proceso de descomposición del régimen autoritario de la posrevolución mexicana y que se hizo evidente a partir del 68, se agudizaron las diferencias de concebir a la patria. En realidad, empezaron a emerger esbozos de varias patrias en choque. La modificación del Artículo 4 de la Constitución en 1992 y que define a la nación mexicana como "pluricultural" y "sustentada originalmente en sus pueblos indígenas" fue seguida por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de una exigencia más radical del reconocimiento explícito de derechos ligados a esas comunidades indígenas que, en cierto sentido, seguían preservado características propias de naciones en potencia (lengua, religión, autoridades tradicionales propias e identidad territorial). En estas condiciones, la idea de nación ya no podía seguir sosteniéndose, como se había hecho en el pasado, en el supuesto de una raza y de una cultura mestizas. En el mismo año en que hizo su aparición el EZLN, y desde el otro lado del espectro social y cultural, se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. En su libro Florescano no aborda realmente este ángulo del tema, pero es un elemento fundamental para la comprensión del fenómeno de cultura política actual. El TLCAN fue presentado en su momento y desde la cúspide del poder como la respuesta más realista, por no decir que la única, a la gran crisis de la economía del nacionalismo posrevolucionario. El TLCAN implicó, ni más ni menos, que la disolución del nacionalismo económico en favor de una integración parcial con la economía de unos Estados Unidos que ya había triunfado sobre su rival soviético y se proyectaba como la única superpotencia global. La patria creada por los liberales y redefinida por la Revolución Mexicana tenían algo en común: ambas se habían forjado en el crisol del contraste e independencia frente a Estados Unidos; la que se proyectaba para el Siglo 21 tendría que hacerse en una forja muy diferente. En el último capítulo de Imágenes de la Patria a través de los siglos,su autor se duele de la incapacidad de las elites actuales para dar forma a un concepto de patria a la altura de las circunstancias: una patria de ciudadanos adecuada a los tiempos de globalización que corren y se base en un conjunto de ideas políticas que trasciendan el ámbito de lo particular, incluyendo lo étnico y lo cultural, y que también resuelvan la nueva situación de México frente a Estados Unidos. El Siglo 21 demanda un conjunto de imágenes e ideas sobre la nación diferentes de las del pasado pero que cumplan con función que entonces tuvieron: despertar y sostener el entusiasmo y la confianza de los mexicanos en el futuro colectivo nacional. Enrique Florescano es particularmente duro con la comunidad o, para usar sus términos, corporación a la que el mismo pertenece: la académica en general y la intelectual en particular. Cada vez más, según el autor, las obras significativas sobre la interpretación del pasado y del presente de nuestro país son elaboradas por extranjeros en tanto que los académicos mexicanos y sus instituciones se mantienen enclaustrados y defendiendo sus pequeños ámbitos corporativo, desconectados de la realidad circundante. Pero ese diagnóstico vale también para el Poder Legislativo, los partidos y para casi todo el conjunto institucional mexicano. Lo que queda claro al final de todo el recorrido histórico que hace Florescano en torno a las imágenes y símbolos de la patria, es que esas ideas que en varios momentos del pasado tuvieron vitalidad, hoy poco dicen a una ciudadanía desencantada con su clase política y que se mueve en un entorno dominado por una crisis de identidad. No tenemos derecho a quedarnos en el pesimismo y el ensayo aquí reseñado, debe ser tomado como una de las muchas llamadas a recuperar el rumbo, a dar forma a un proyecto colectivo que responda a las necesidades y deseos de la mayoría de quienes formamos esta nación. Patria y nación no son eternas, pero aún esta lejos el momento en que hayan dejado de sernos útiles, hay que revitalizarlas.