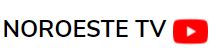Derechos humanos en México: el paradigma que no logra cerrar la brecha de la desigualdad
El Estado mexicano ha avanzado significativamente en la protección de los derechos humanos mediante reformas constitucionales como la de 2011. Estas transformaciones han mejorado el acceso a la justicia, así como derechos civiles y sociales. Sin embargo, persisten desigualdades estructurales y limitaciones que cuestionan la efectividad del paradigma de derechos humanos.
Aunque se han logrado avances en la reducción de la carencia alimentaria y la pobreza extrema, problemas como el acceso insuficiente a servicios de salud y seguridad social, además de desigualdades territoriales, evidencian que muchas personas aún no perciben estos avances en su vida cotidiana. Esto subraya la necesidad de replantear los paradigmas actuales para garantizar derechos de manera efectiva.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce una amplia gama de derechos civiles y políticos, como el derecho a votar y ser votado, a la integridad personal y al libre tránsito. Asimismo, garantiza derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre los que destacan el derecho al trabajo, a la salud y a la educación. Es importante señalar que la Constitución de 1917 fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales, denominados “garantías individuales” hasta la reforma de 2011.
Estos avances se han traducido en diversas acciones para garantizar el acceso a la educación, como programas de enseñanza en comunidades de todo el país, campañas de alfabetización y la distribución de libros de texto gratuitos. También han incluido la regulación de las condiciones laborales, el establecimiento de un salario mínimo, la prohibición del trabajo infantil y el reconocimiento del derecho a la huelga. Un hito destacado es el reparto agrario y la creación de tierras ejidales. Además, el reconocimiento de derechos ha sido progresivo, incorporando garantías para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el derecho a un medio ambiente sano y la prohibición de cualquier forma de discriminación.
La reforma constitucional de 2011 no se limitó a sustituir la denominación de “garantías individuales” por “derechos humanos”, sino que incorporó un enfoque centrado en el respeto a la dignidad humana de todas las personas. Desde 2011 quedó establecido que los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que México es parte deben ser interpretados en conjunto con la Constitución, sirviendo como guía para el actuar del Estado.
México ha ratificado numerosos tratados tanto en el marco de la Organización de las Naciones Unidas como en el de la Organización de los Estados Americanos. Esto se ha traducido en la creación de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales, acciones de capacitación para el personal público y la tipificación de delitos como el feminicidio. Asimismo, la introducción de juicios orales para mejorar el acceso a la justicia, el fortalecimiento del amparo, por mencionar algunos.
Estos cambios han tenido efectos positivos en aspectos sociales. En 2023, el Coneval reportó una disminución en la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, que pasó del 22.2 al 18.2 por ciento, y en la pobreza extrema por ingresos, que se redujo de 17.3 millones a 15.5 millones de personas.
No obstante, persisten importantes brechas entre la adopción de estas normas y su implementación efectiva, principalmente debido a problemas estructurales como la desigualdad económica y la limitada capacidad institucional. Según el Coneval, el 39.1 por ciento de la población (50.4 millones de personas) carece de acceso a servicios de salud, mientras que el 50.2 por ciento (64.7 millones de personas) enfrenta carencias en seguridad social. Además, prevalecen profundas desigualdades territoriales, con estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca registrando niveles alarmantemente altos de pobreza. Por último, los ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas reflejan una persistente vulnerabilidad económica y desigualdades estructurales a nivel nacional.
Lo anterior evidencia que el paradigma de los derechos humanos no ha logrado que una parte significativa de la población perciba en su vida cotidiana el reconocimiento y respeto a su dignidad, sin considerar otros aspectos como la persistente violencia en el País. En este contexto, no resulta sorprendente que instituciones creadas con el objetivo directo o indirecto de garantizar los derechos humanos, como el INAI, la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, desaparezcan sin contar con un respaldo social significativo.
Nos encontramos ante una crisis institucional y de derechos humanos provocada por la falta de resultados tangibles en los paradigmas diseñados para garantizar los derechos de las personas, sumada a una comunicación insuficiente hacia la sociedad. Según Thomas S. Kuhn, un paradigma entra en crisis cuando no puede explicar anomalías significativas, es decir, fenómenos que contradicen las expectativas dentro de su marco. Si estas anomalías persisten, puede surgir un nuevo paradigma que sustituya al anterior, en lo que Kuhn denomina una “revolución científica”. Por lo que estas circunstancias constituyen señales que invitan a la crítica del marco de derechos humanos para un ajuste adecuado que atienda realmente la dignidad de todas las personas.
–
El autor es Víctor Hugo Castellanos Lemus (@VicCastellanosS), licenciado en Relaciones Internacionales y pasante de Derecho por la UNAM, maestro en sexología por el IMESEX, y especialista en derechos humanos y políticas públicas.
-
Nosotrxs es un movimiento de exigencia colectiva de derechos para combatir la desigualdad y la corrupción a partir de las leyes e instituciones que ya tenemos
@NosotrxsMx
Animal Político / @Pajaropolitico